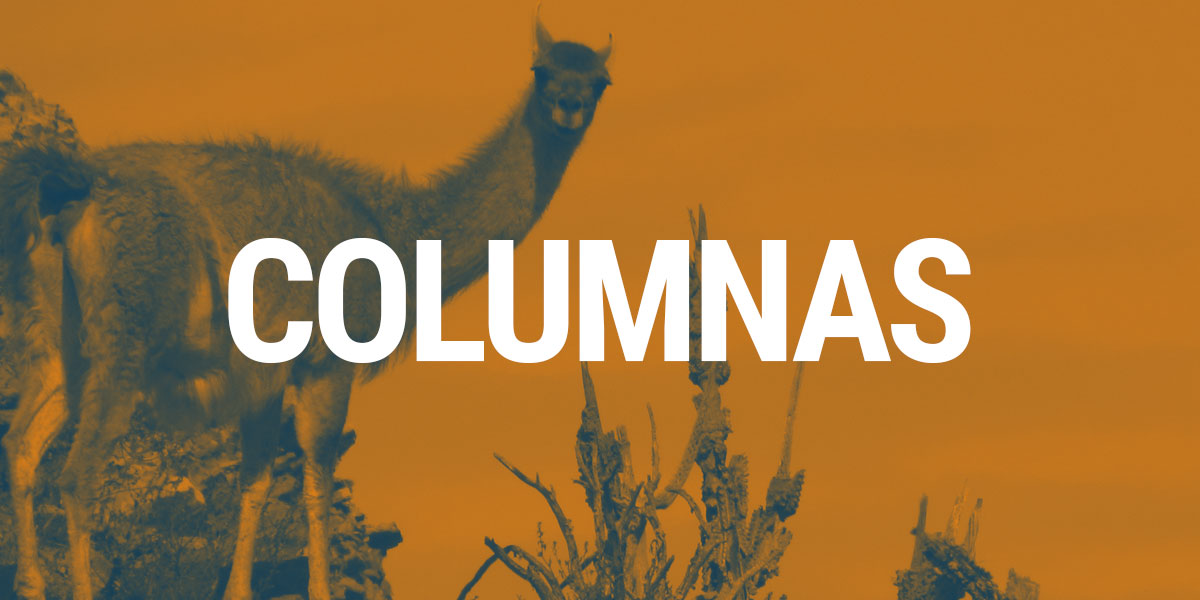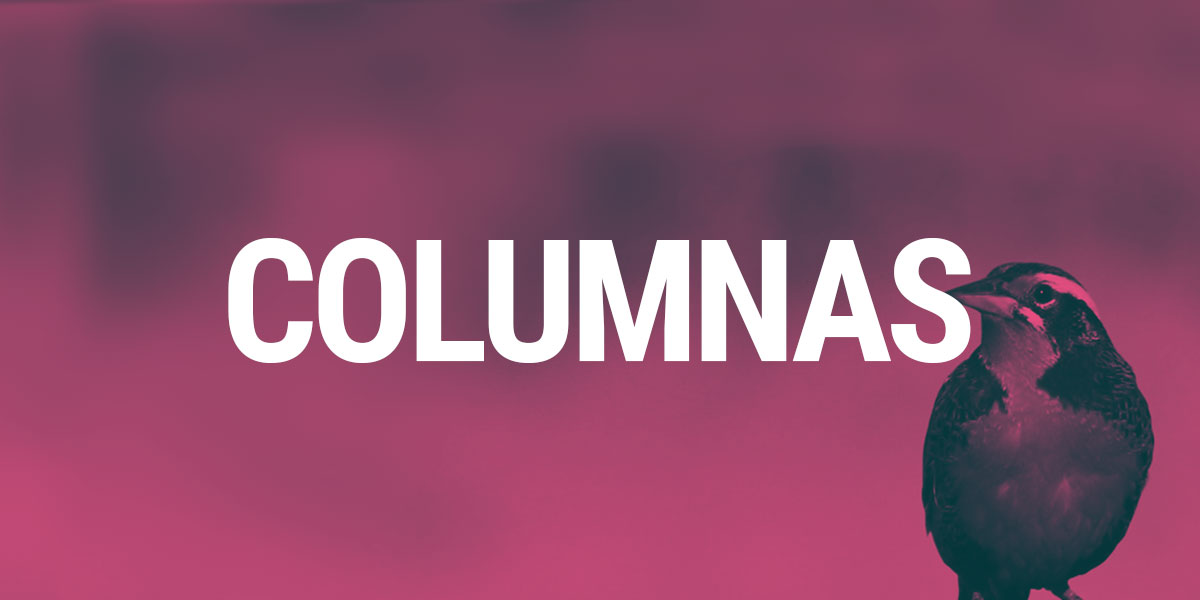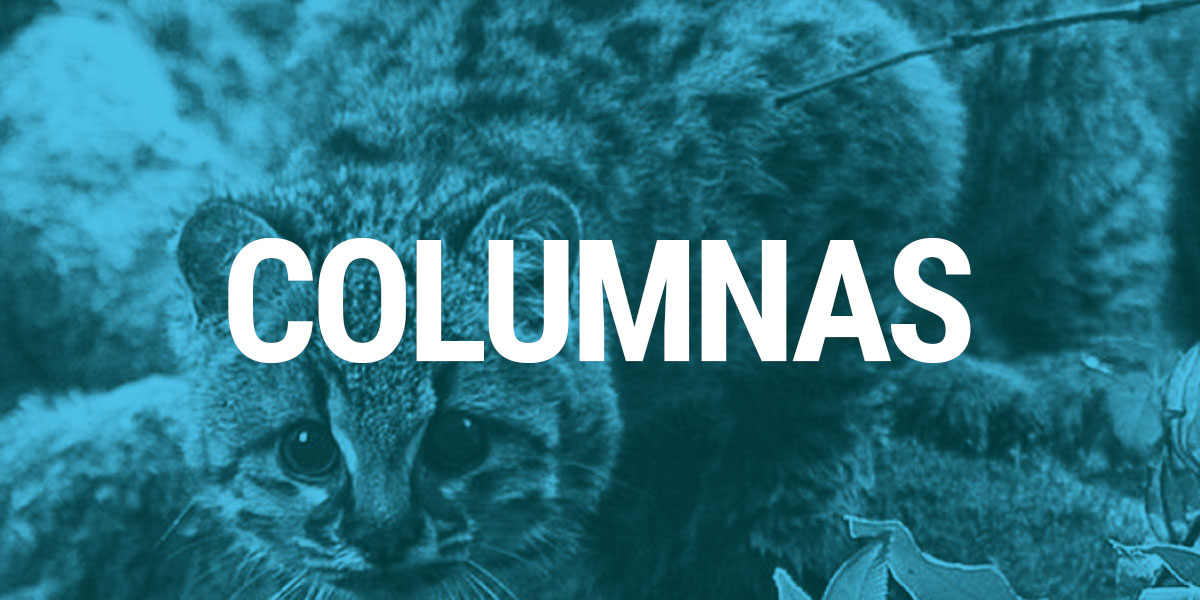- Felipe Cárcamo, analista de Programa en ONG FIMA
Quienes saben surfear entienden que el ritmo de las olas es cambiante. Aferrado a la tabla, observando el océano, se decide qué ola tomar o dejar pasar, calculando la dirección. Y de pronto, sin buscarlo, ya estás de pie, deslizándote por el mar… Por el ritmo del océano, mirando al horizonte, puedes ver con claridad lo que se avecina.
Este año ha sido decisivo en la gestión de las crisis ecológicas que afectan el océano. Actualmente navegamos entre tres Conferencias de las Partes (COP) de las Naciones Unidas, dedicadas a tres convenciones diferentes de la ONU. Cada una tiene un orden del día diferente, pero también varios elementos en común. Entre ellos, el océano destaca como un tema transversal y potencialmente unificador.
Pero a pesar de su importancia central, hay un déficit de atención al océano y sus tres crisis. El cambio climático, la contaminación y la pérdida de biodiversidad en los mares ya se están manifestando en la subida del nivel del mar, temperaturas récord del agua, cambios en las precipitaciones, acidificación y desoxigenación de los océanos y declive de los ecosistemas.
Tres reuniones de la ONU dominan la agenda medioambiental de fin de año: la COP16 del Convenio sobre la Diversidad Biológica en Colombia, la COP29 de la Convención Marco sobre el Cambio Climático en Azerbaiyán y la COP16 de la Convención de Lucha contra la Desertificación en Arabia Saudita. ¿Recibirá el océano la atención que requiere?
Octubre | Biodiversidad, COP16 | Cali
En 2022, las partes del Marco Mundial Kunming-Montreal de la diversidad biológica (KMGBF, por sus siglas en inglés) fijaron el objetivo de proteger el 30% de las zonas terrestres y marinas para 2030. A mitad de camino, se reunieron en Cali, Colombia, el mes pasado, donde quedó claro que la protección mundial de los océanos está muy lejos de este objetivo.
Otro tratado de la ONU será un elemento clave para alcanzar este objetivo: el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Biodiversidad Fuera de Jurisdicción Nacional, también conocido como Tratado de Alta Mar. Una vez ratificado por 60 países —actualmente solo lo han hecho 14, y muy recientemente se ha sumado Francia—, permitirá establecer zonas marinas protegidas en alta mar, los dos tercios del océano que se encuentran fuera de las jurisdicciones nacionales. Su protección complementará los esfuerzos por alcanzar el objetivo del 30% del KMGBF.
La protección de los océanos se ve reforzada por otros instrumentos internacionales negociados en los últimos años: el Acuerdo sobre Medidas del Estado Rector de Puerto (MERP) y el Acuerdo sobre Subvenciones a la Pesca, orientados a combatir la pesca ilegal y promover la sostenibilidad marina.
El financiamiento, sin embargo, siguió siendo un desafío central y pendiente en la COP16 de Cali.
La Red Latinoamericana y Caribeña por un Sistema Financiero Sostenible (REDFIS) afirma que es necesario establecer el flujo de financiación destinado específicamente a la protección y conservación de la biodiversidad en cada país. La red afirma que los recursos financieros actualmente disponibles son insuficientes y que la crítica situación de los mercados de deuda en los países del Sur Global está desviando fondos que podrían combatir el cambio climático al pago de intereses. REDFIS también afirma que se necesitan mecanismos más eficaces para canalizar los fondos directamente a quienes protegen la naturaleza, en particular las comunidades locales, los pueblos indígenas y los afrodescendientes que gestionan las zonas marinas.
Noviembre | Cambio climático, COP29 | Bakú
Es de esperar que un informe reciente indique un punto de inflexión para que los debates sobre el cambio climático incorporen suficientemente el océano. Recopilado por los facilitadores del “diálogo sobre los océanos” de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, el reporte subraya la necesidad de sinergias entre diversos marcos multilaterales de las Naciones Unidas. Por ejemplo, entre la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, el Acuerdo sobre la Conservación y el Uso Sostenible de la Diversidad Biológica fuera de las Jurisdicciones Nacionales y el Marco Mundial sobre la Diversidad Biológica. El informe destaca que esta colaboración es fundamental para el éxito de las políticas nacionales sobre cambio climático, incluidas las de adaptación y mitigación.
Un tema central de la COP29 será cómo poner en práctica los compromisos climáticos. El informe del diálogo sobre los océanos insta a los países a unificar sus esfuerzos para evitar la duplicación y reforzar la acción colectiva sobre los océanos. La financiación de los compromisos climáticos de los países en desarrollo ocupará un lugar destacado.
Para América Latina, es crucial establecer un Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado (NCQG, por sus siglas en inglés) que defina un nivel de apoyo internacional para la financiación climática que apoye efectivamente a los países en desarrollo en la protección de sus aguas. Además, los países deben integrar a los océanos en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional y en sus Planes Nacionales de Adaptación para 2025. Ambos objetivos detallan los esfuerzos de los países para reducir las emisiones de dióxido de carbono y adaptarse al cambio climático.
La tecnología se está convirtiendo en un tema controvertido cuando las preocupaciones oceánicas se encuentran con el cambio climático, sobre todo en dos ámbitos. El primero es la geoingeniería para el secuestro de carbono marino, supervisada por la Organización Marítima Internacional de la ONU. Las consecuencias de estas tecnologías están aún por demostrarse. Podrían aumentar la absorción de dióxido de carbono por parte de los océanos, pero también podrían no marcar una diferencia significativa y dañar aún más a estos ecosistemas ya afectados.
El segundo ámbito es la explotación minera de los fondos marinos, supervisada por la Autoridad Internacional de los Fondos Marinos. A algunos expertos les preocupa que esto pueda perturbar el secuestro de carbono en las profundidades, mientras que sus defensores afirman que es una fuente vital de elementos necesarios para la transición verde. Algunos países, entre ellos varios latinoamericanos, promueven una moratoria. Esto permitiría seguir investigando científicamente estos ecosistemas poco conocidos de las profundidades, aplicando el principio de precaución ante posibles impactos ambientales.
Para lograr avances significativos en la protección de los océanos en Bakú, es necesario llegar a un acuerdo sobre cambios concretos en todos los ámbitos mencionados.
Diciembre | Desertificación, COP16 | Riad
La conexión entre la tierra y el océano es de especial relevancia para la tercera COP de 2024: en Arabia Saudita, los miembros de la Convención de las Naciones Unidas de Lucha contra la Desertificación se reunirán para celebrar su decimosexta conferencia.
Al abordar la intensificación de las sequías, la convención subraya la necesidad de alinear los esfuerzos con las conclusiones del Sexto Informe de Evaluación del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El enfoque de la convención es holístico: destaca la interrelación de los ecosistemas terrestres y marinos, y fomenta un desarrollo que refuerce su resiliencia. También reconoce que las presiones sobre los ecosistemas oceánicos y los recursos hídricos están íntimamente ligadas a la necesidad de garantizar alimentos y agua para millones de personas.
Este año ha estado marcado por ciclones devastadores y un calentamiento oceánico sin precedentes, lo que nos alerta sobre el rol fundamental de los océanos en el clima y la biodiversidad. La “simultaneidad” de estas tres COP ofrece una oportunidad única para generar sinergias efectivas entre los espacios multilaterales.
Resulta esperanzador constatar que detrás de cada decisión política siempre existe una lucha activista incesante, conformada por comunidades locales, indígenas y afrodescendientes, movilizadas por la protección de los océanos.
Como saben los surfistas, hace falta equilibrio para subir a la tabla. Domar las olas del cambio exige un triple equilibrio: guiarse por los conocimientos científicos y locales, tomar medidas permanentes que sean contundentes y tener una gran ambición en la labor de mitigar el cambio climático. Hagámoslo bien y, antes de que nos demos cuenta, estaremos de pie, surfeando sobre el mar.
Publicada en Dialogue Earth – 08/11/24