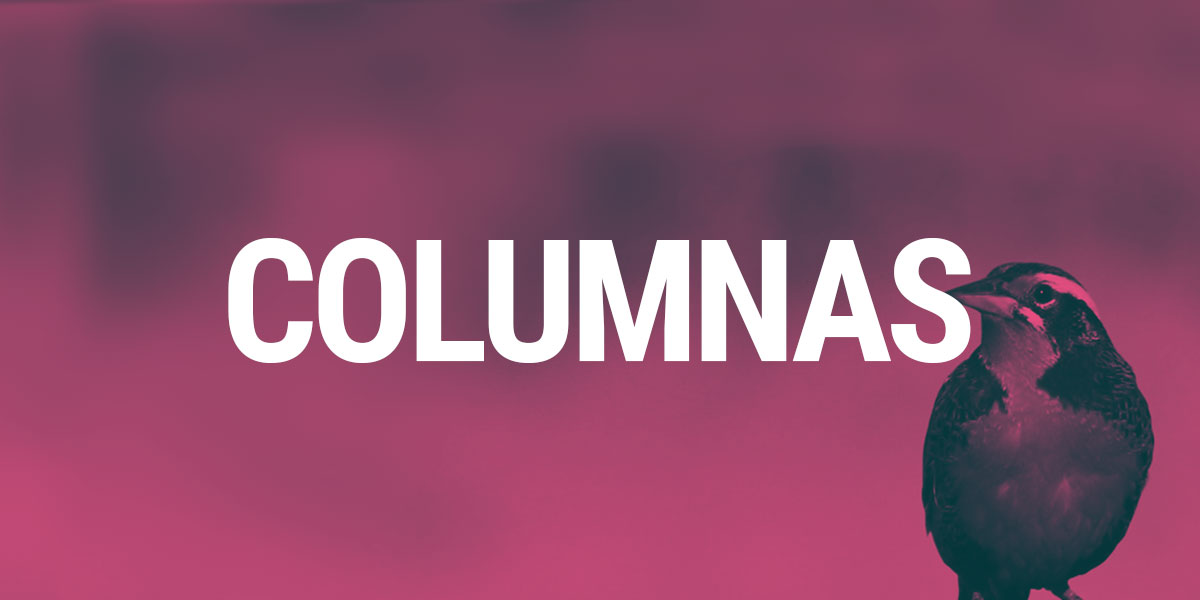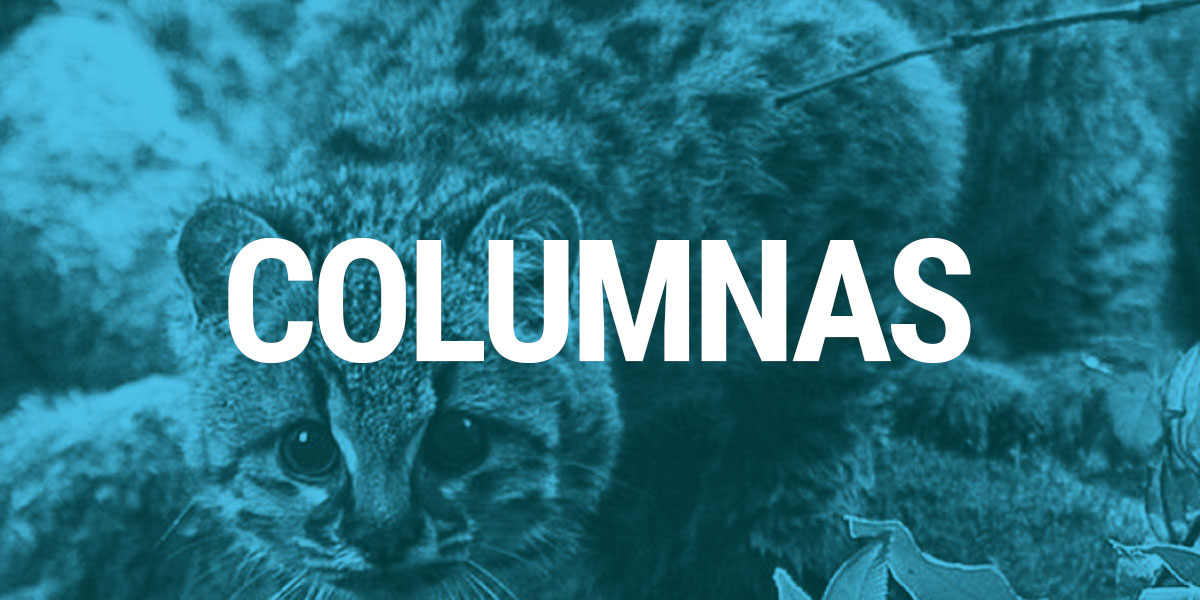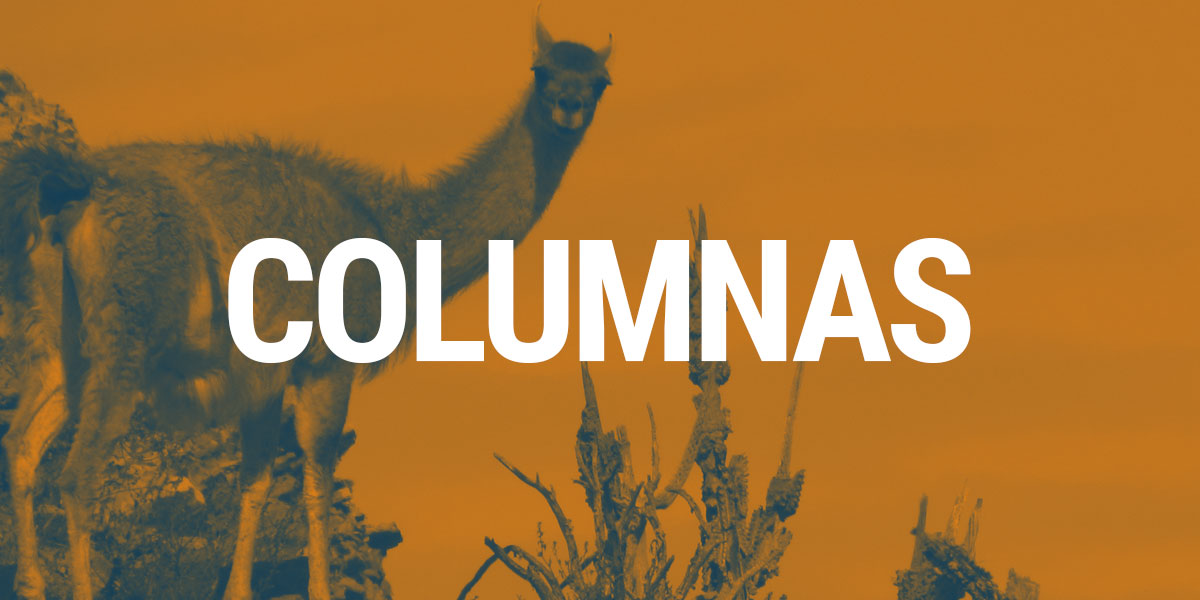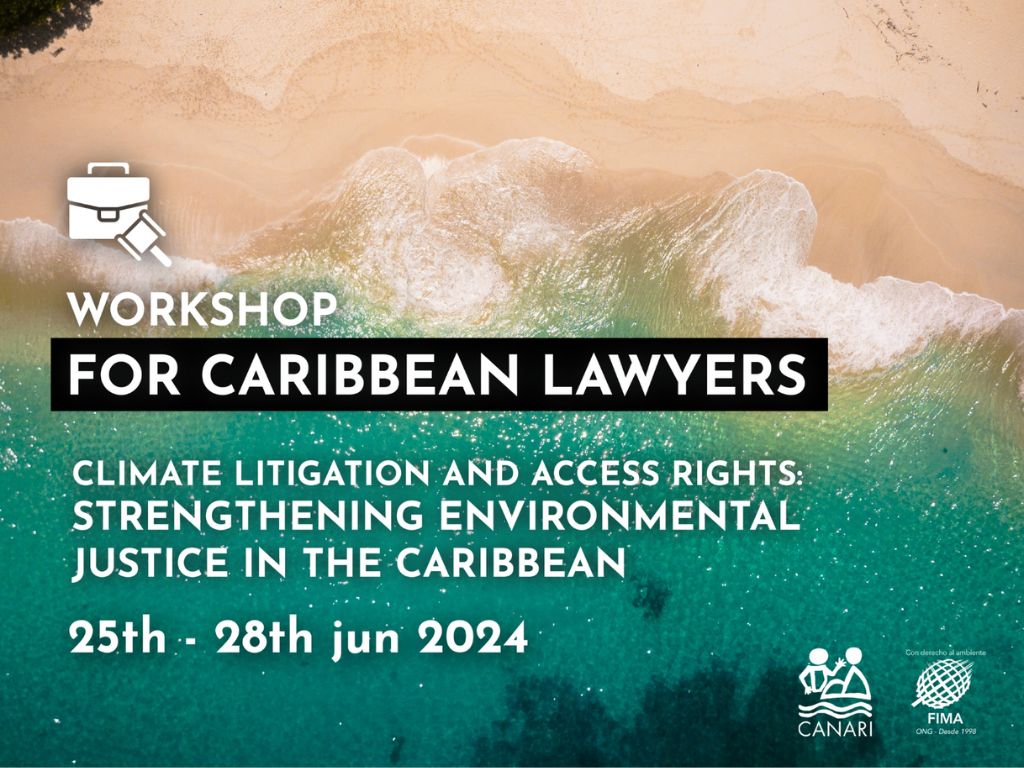Tras más de dos años de lucha socio ambiental y judicial se logró un acuerdo trascendental entre la comunidad, municipalidad de San Antonio, el Ministerio de Medio Ambiente y EPSA para la protección y preservación del sistema de lagunas ubicados en Llolleo.
La conciliación fue firmada este martes 27 de noviembre entre la Municipalidad de San Antonio, las partes reclamantes (entre ellas la organización Ojos de Mar, vecinos y la asociación indígena Calaucán), terceros coadyuvantes, el Consejo de Defensa del Estado – en representación del Ministerio del Medio Ambiente- y EPSA. Con esto, la autoridad ambiental deberá retrotraer el proceso a la etapa de evaluación técnica de la solicitud, realizar nuevas campañas y determinar, en un plazo de cinco meses, un nuevo polígono de protección. En el documento, también se establece un Comité encargado de la gobernanza del Humedal Urbano Ojos de Mar, presidido por la Municipalidad de San Antonio, quienes también se comprometen a dictar una Ordenanza General de Humedales Urbanos para la comuna, dentro de los primeros seis meses una vez declarada la protección. Por su parte, la empresa portuaria se comprometió, entre otras cosas, a financiar estudios de investigación para la protección del humedal, la verificación de las descargas de agua; instalar letreros informativos para las personas que visiten el área; coordinar el rescate de fauna; efectuar capacitaciones; y generar mesas de trabajo con la municipalidad y organizaciones comunitarias, en tanto no sea conformado el Comité de Gobernanza y Gestión, además de efectuar cambios en las luminarias para no afectar a la fauna existente en el lugar.
Representantes de la comunidad defensora del medio ambiente expresaron su satisfacción y destacaron la importancia de la colaboración ciudadana. “Estamos satisfechas con este proceso, que no fue fácil, pero aquí se demuestra que el diálogo puede resultar en soluciones beneficiosas para el territorio y su biodiversidad, este es un primer paso y estaremos atentos a que los compromisos establecidos se cumplan en los plazos acordados ”, señala Liliana Plaza – Fundación Ojos de Mar.
Un largo camino para la protección de Fiu y otras especies
En San Antonio conviven una larga tradición portuaria con una comunidad empoderada y agotada del creciente deterioro ambiental de la comuna, quienes hicieron de las lagunas Ojos de Mar, en Llolleo, un emblema para demostrar que otro tipo de vida también es posible. Observando las múltiples interacciones y especies que dependen de este frágil ecosistema, decidieron ingresar un expediente para solicitar su protección en el marco de la ley 21.202 que busca proteger los humedales urbanos.
Sin embargo, el 24 de septiembre de 2021, el Ministerio de Medio Ambiente rechazó la solicitud de declaratoria de humedal urbano para el sistema de lagunas Ojos de Mar, ubicadas en la localidad de Llolleo en la comuna de San Antonio. Este hito marcó un antes y un después para la comunidad, quienes convencidos de la enorme relevancia ambiental de estos ecosistemas y ante la amenaza que significaba la expansión del puerto de San Antonio, EPSA, reclamaron al Segundo Tribunal Ambiental. Fue en esta instancia en que se convocó a las partes, Municipio, Comunidad, Ministerio del Medio Ambiente, Consejo de Defensa del Estado y Empresa Portuaria, para acudir a una resolución alternativa de conflictos, en este caso, someterse a un procedimiento de conciliación.
“Este acuerdo es un hito para la región, pero también para la institucionalidad de nuestro país. Si bien, Ojos de Mar fue el primer humedal urbano en ser rechazado en Chile, hoy es el primer humedal urbano que va a contar con un comité de gobernanza que es representativo tanto de organizaciones ambientales locales, como de organizaciones indígenas de la comuna, la empresa y la municipalidad de San Antonio.”señala Macarena Martinic abogada de la ONG FIMA, organización que representó a la comunidad reclamante durante todo el proceso.
La conciliación lograda integra importantes acciones y actividades que se enmarcan en 3 ejes estratégicos:
El primer eje se centra en lograr una delimitación precisa del humedal urbano a través de la ejecución de nuevas campañas en terreno y la incorporación de criterios técnicos y jurisprudenciales actualizados. Este trabajo estará a cargo del Ministerio de Medio Ambiente en el marco de una nueva resolución que reconozca a los Ojos de mar como Humedal Urbano.
El segundo eje se enfoca en la gobernanza del humedal. Se acordó establecer un comité encargado de la gobernanza y gestión del humedal liderado por la Municipalidad y conformada por EPSA, instituciones académicas, sociedad civil, pueblos originarios y el MMA. Esta instancia será responsable del seguimiento, control y toma de decisiones relacionadas con la administración y gestión del Humedal Urbano.
El tercer eje se relaciona con la implementación de una serie de medidas que abordarán las amenazas presentes y futuras que enfrenta el humedal. Estas medidas se implementarán en el corto, mediano y largo plazo, previa visación de la instancia de gestión liderada por el municipio, y que se actualizarán en función de los conocimientos técnicos disponibles.
Con relación a las medidas de protección acordadas, para Francisco Sanhueza – Chile Ambiental, estas son muy relevantes, debido a que “las decisiones de protección, conservación y restauración tendrán la flexibilidad suficiente para adaptarse en un contexto de crisis climática y de biodiversidad, en base al conocimiento generado en el mismo humedal a partir de los estudios técnicos que acuerde la mesa de gobernanza”.