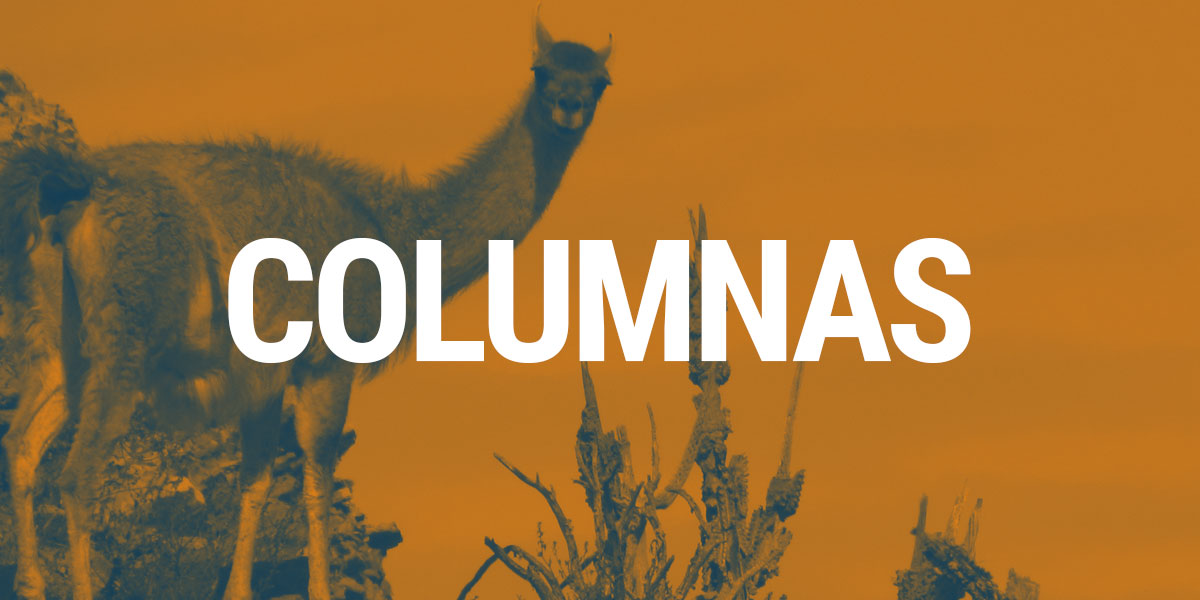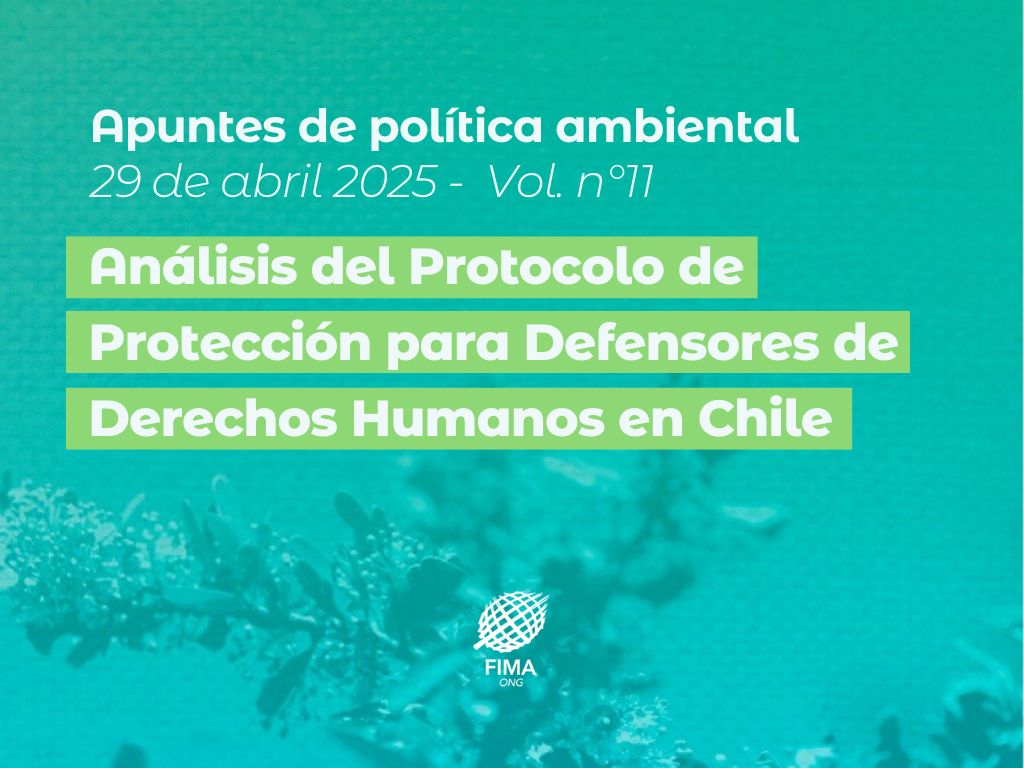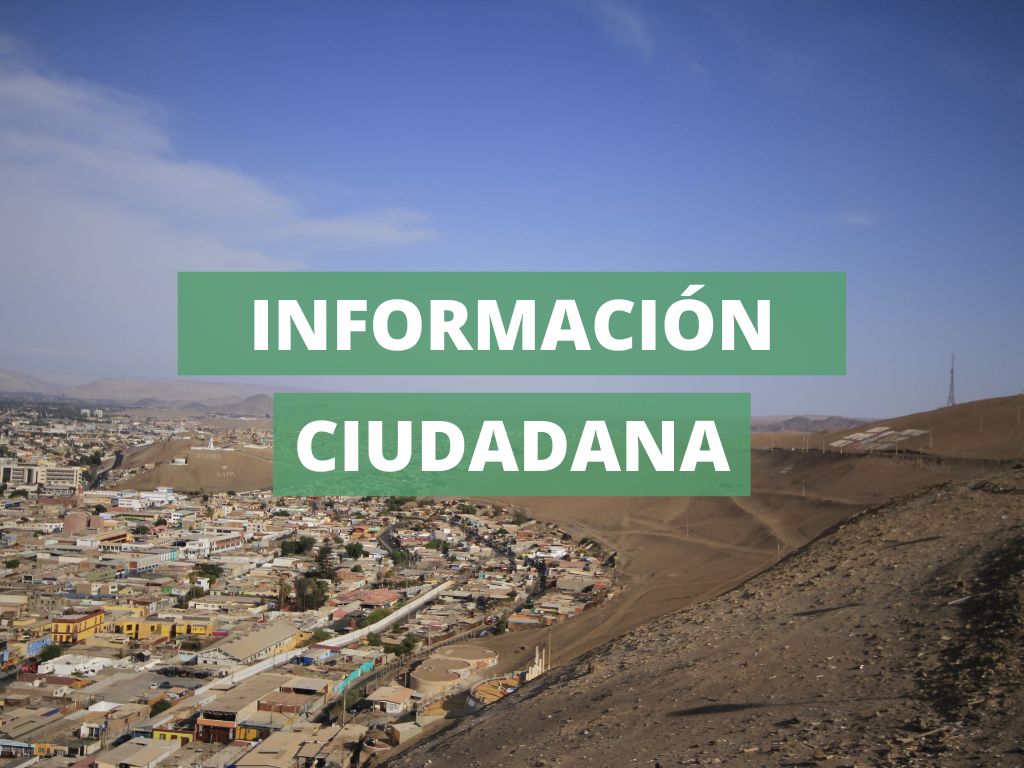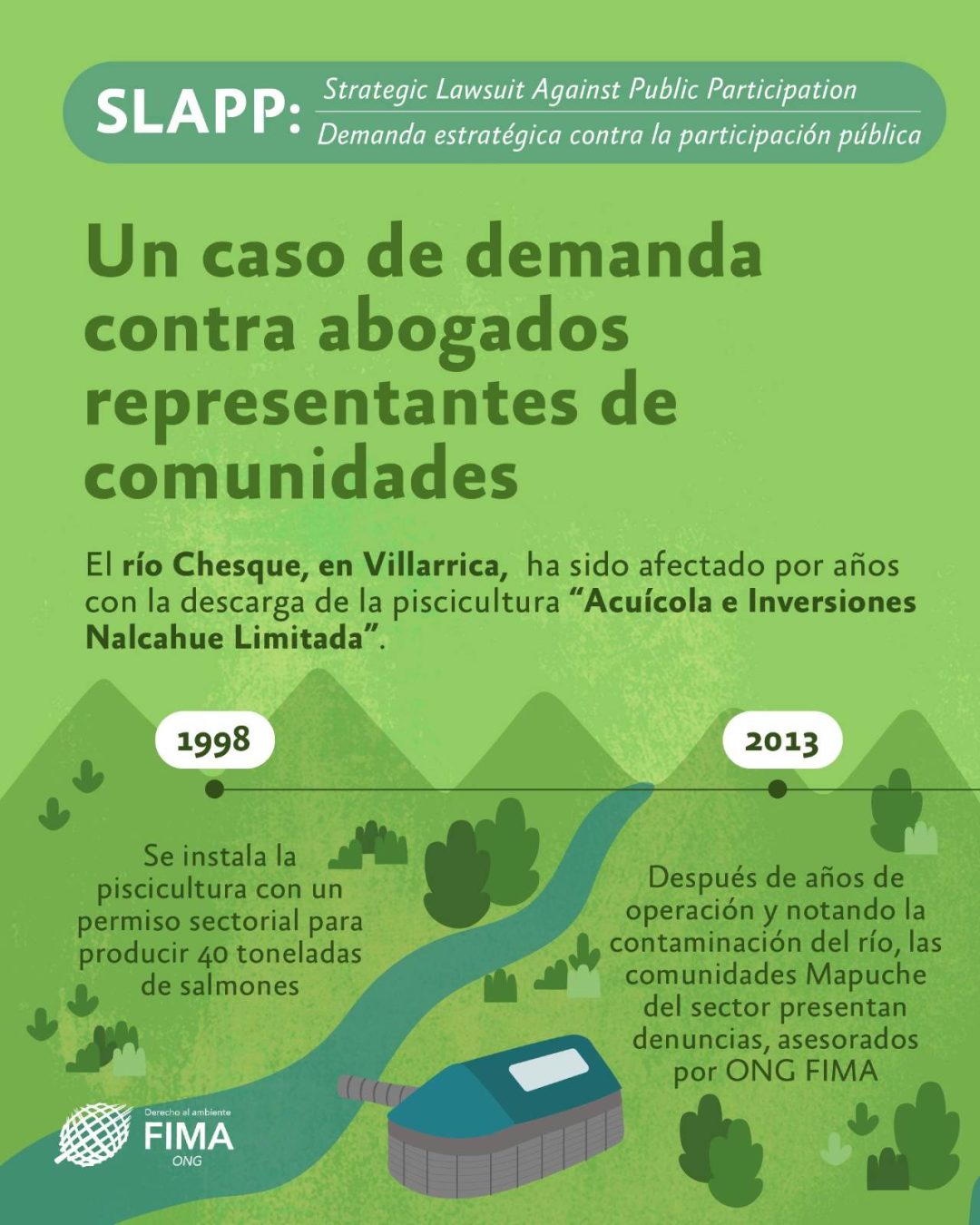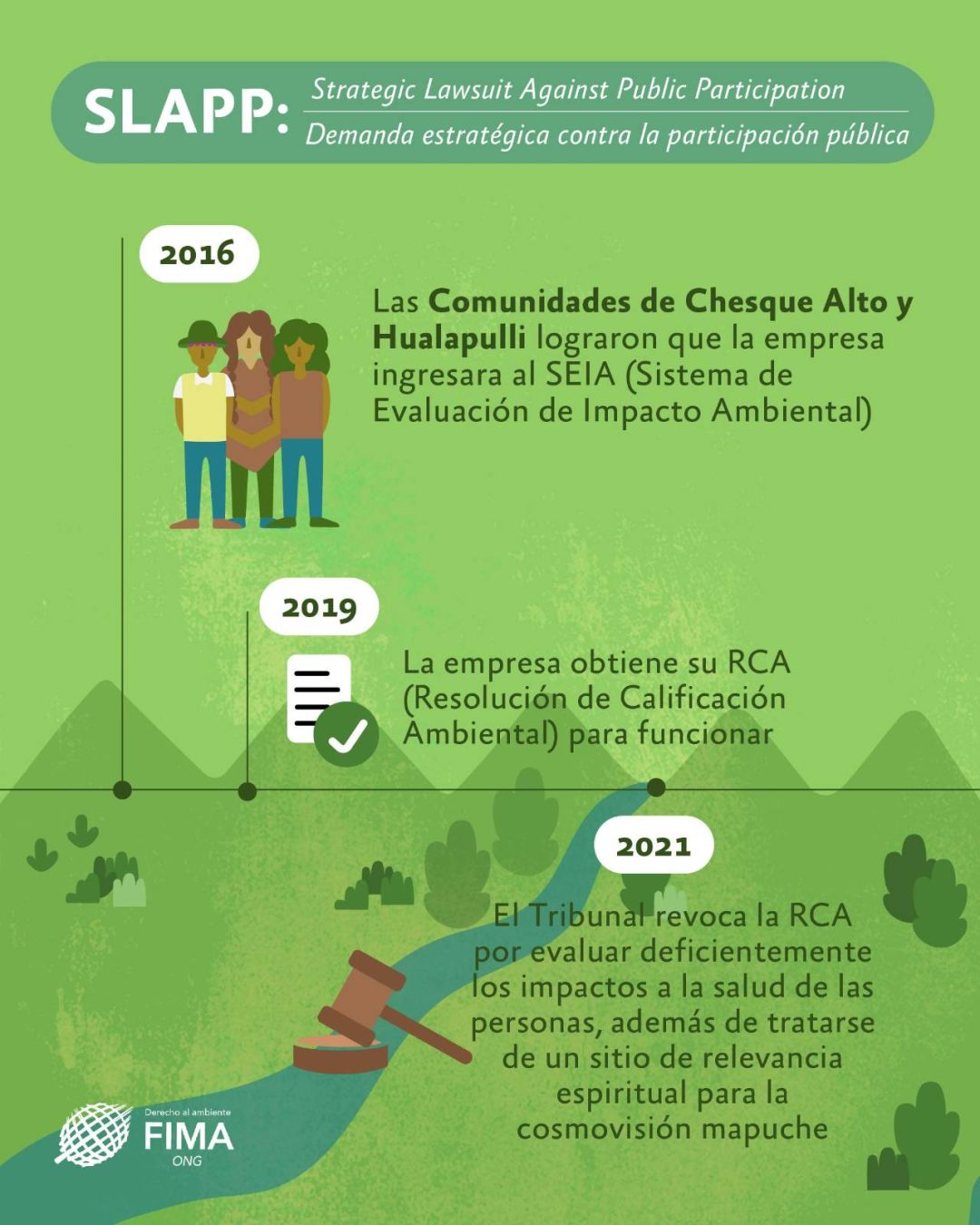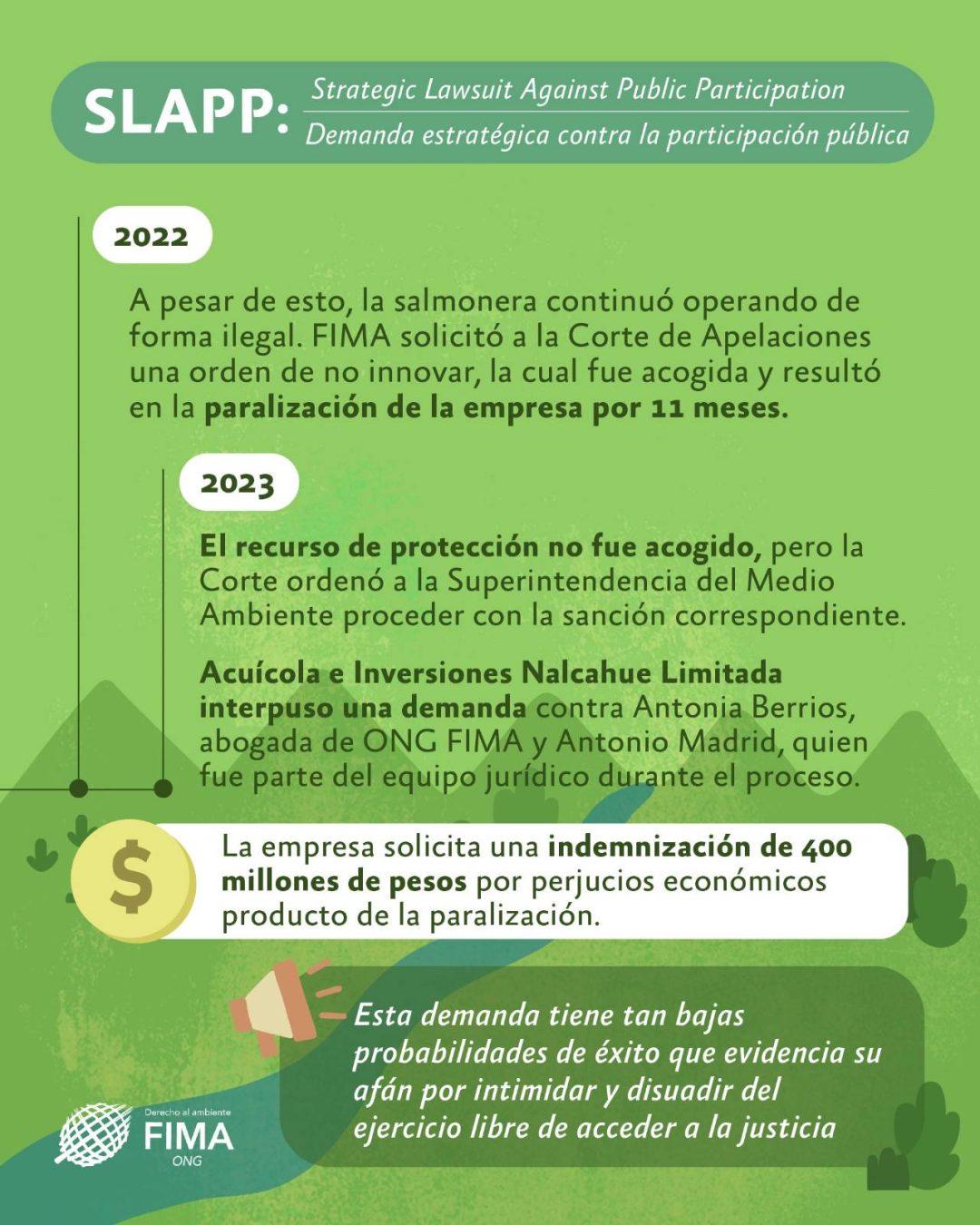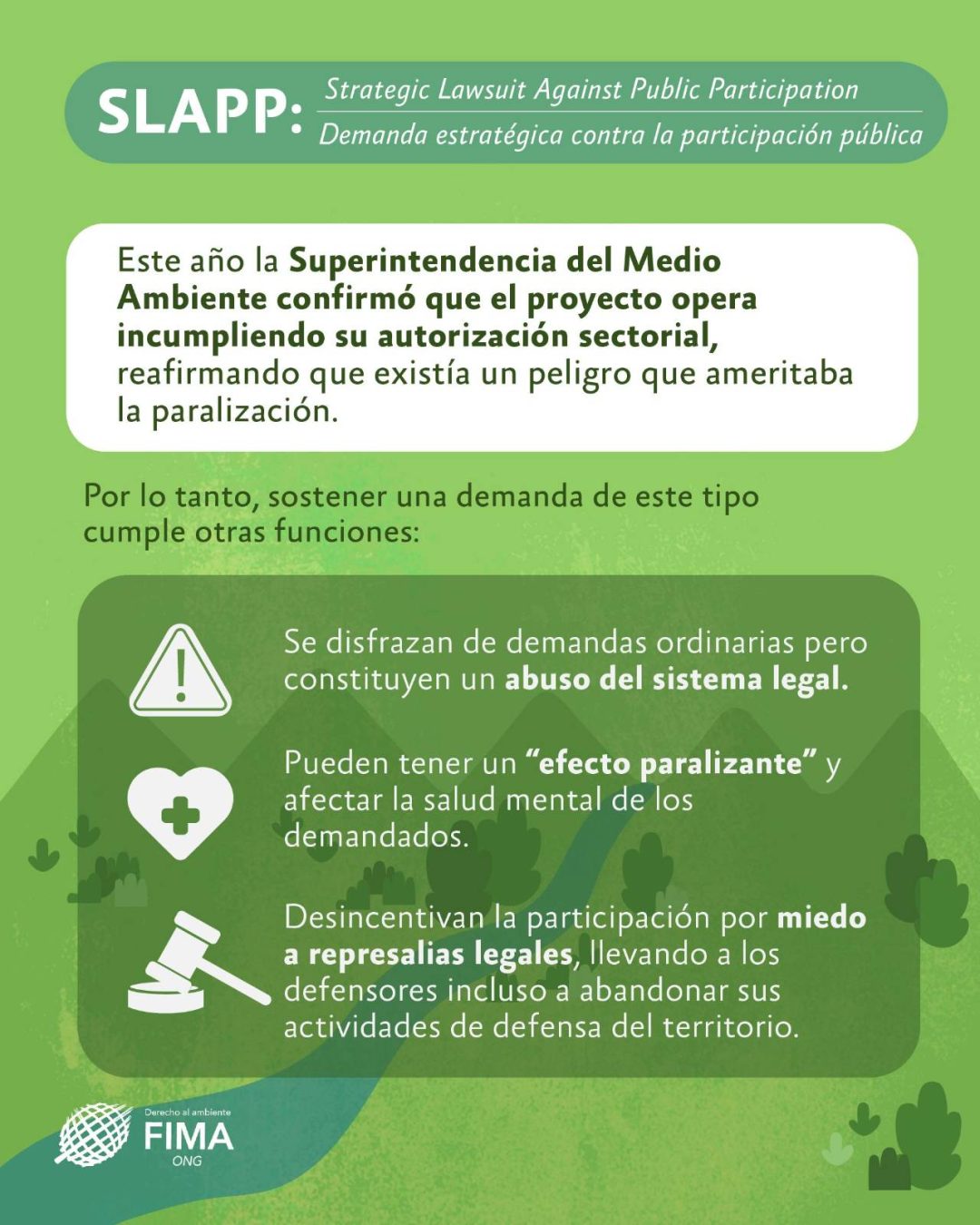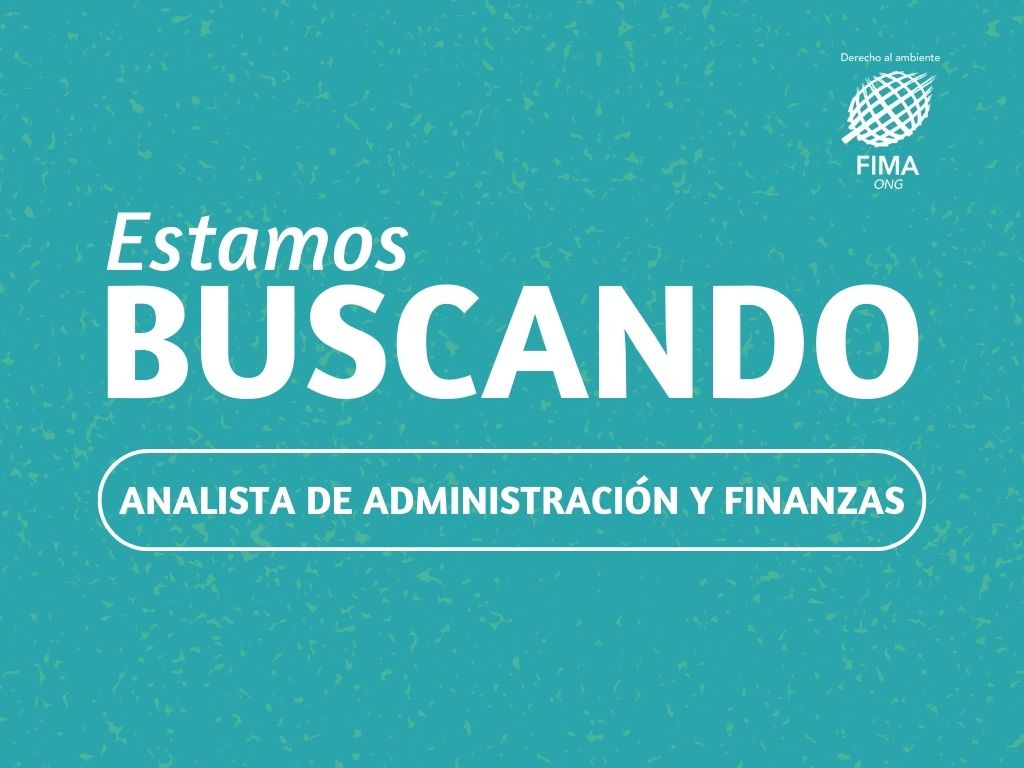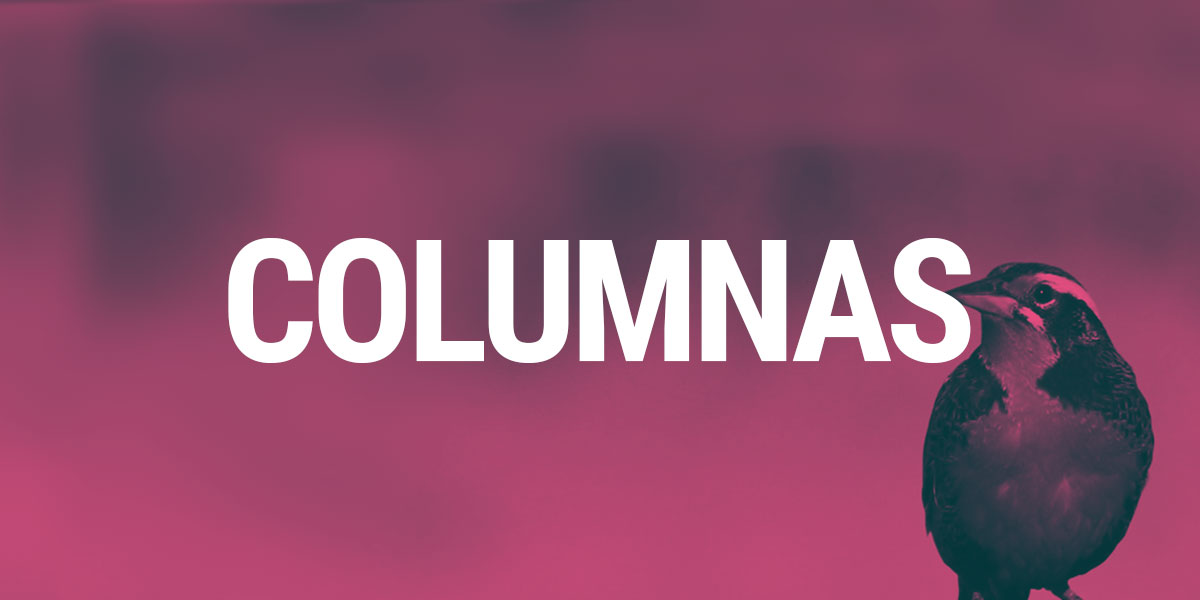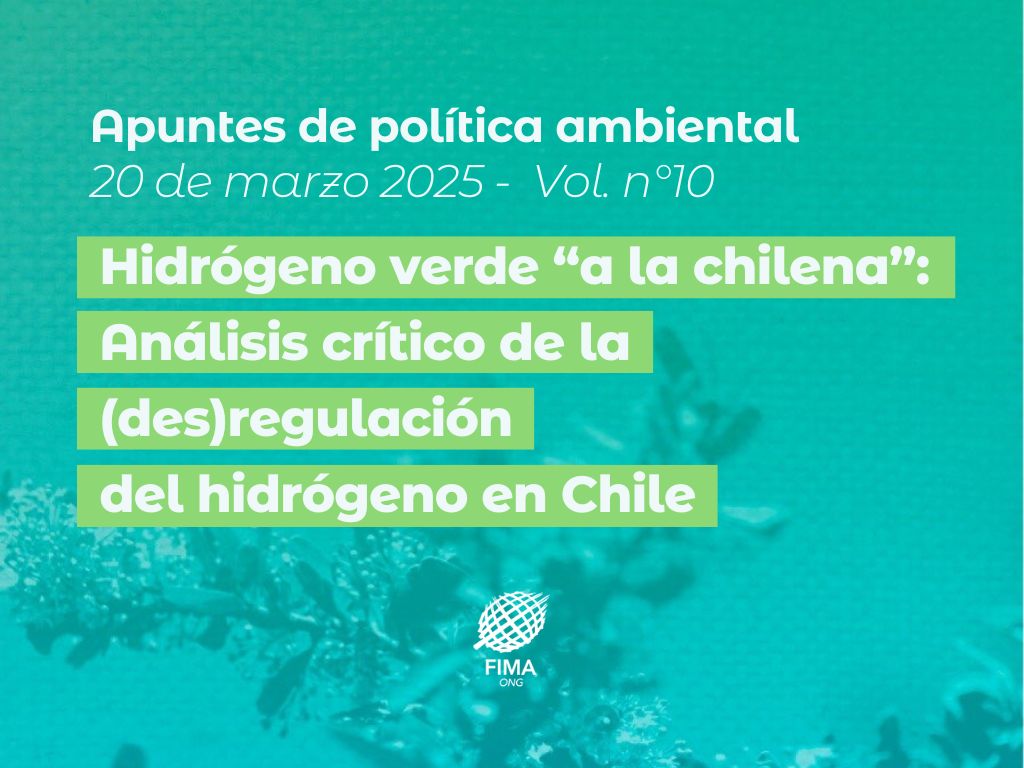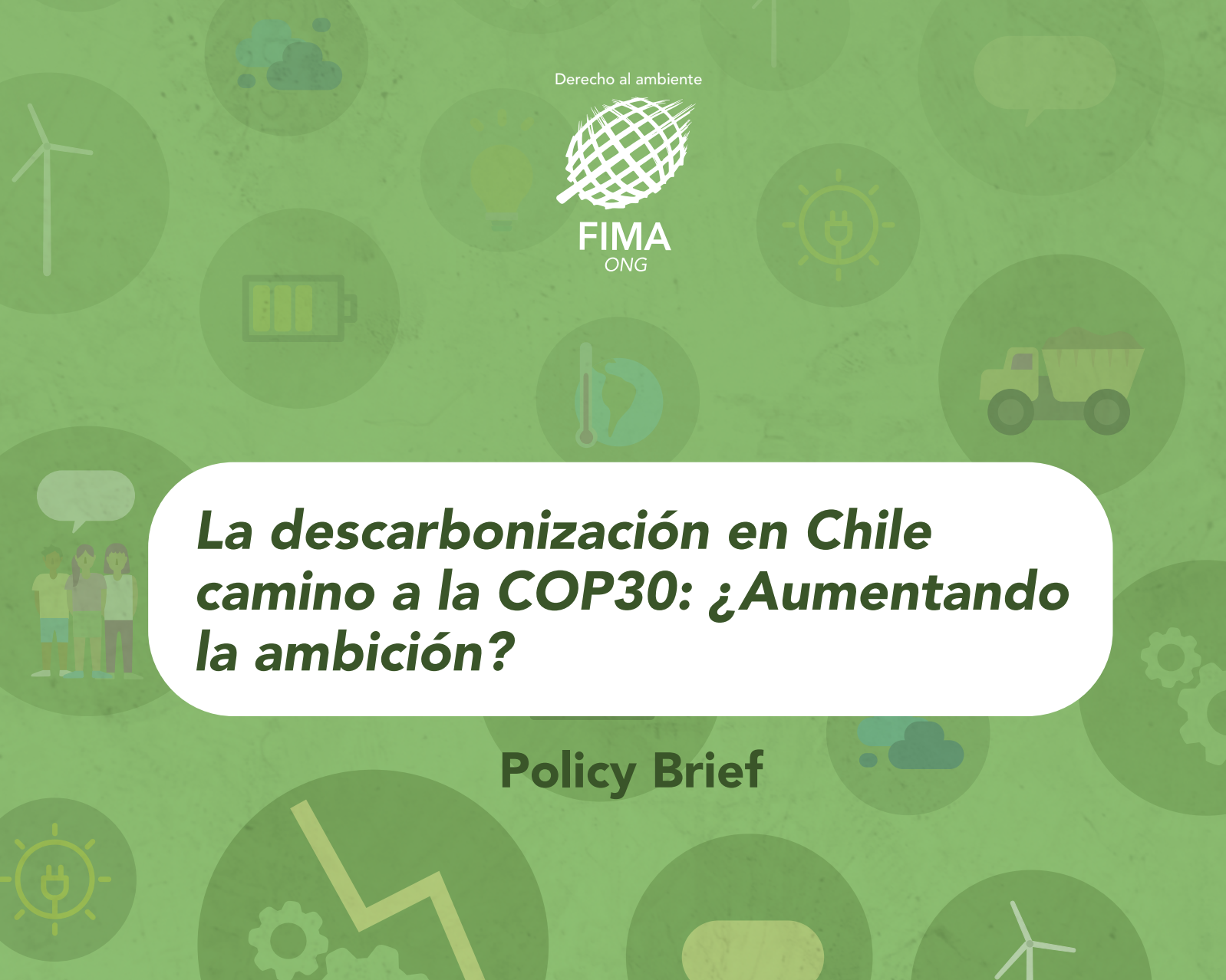Con una presentación a cargo del equipo de incidencia de ONG FIMA y luego un conversatorio en el que participaron Anahí Urquiza, del CR2 de la Universidad de Chile, Andrés Pica del Ministerio de Medio Ambiente y Mariana Cruz de la ONG Ceus, se dio a conocer el policy brief “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?” en el cual se abordan los desafíos y oportunidades que enfrenta nuestro país en su proceso de descarbonización.
El 2024 fue el año más caluroso registrado hasta la fecha y este es solo uno de los síntomas de que la crisis climática ha tomado una magnitud sin precedentes. Sin embargo, las emisiones de gases de efecto invernadero continúan su ascenso, y la comunidad internacional espera que los países actualicen sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC), las cuales deben marcar el rumbo y paso de la acción climática de los próximos cinco años. Chile, al igual que otros países, está ante la oportunidad de tomar decisiones cruciales.
Frente a este panorama, ONG FIMA lanzó el policy brief titulado “La descarbonización en Chile camino a la COP30: ¿Aumentando la ambición?”, en un evento desarrollado en la Fundación Heinrich Boll. En el espacio, Mariana Carrasco, una de las autoras del policy brief y analista de Incidencia Internacional de ONG FIMA, presentó un análisis exhaustivo del documento, donde expuso las principales barreras de Chile en su camino hacia la descarbonización, a través de una revisión del Plan de Descarbonización y la entrega de recomendaciones para aumentar la ambición del país de cara a la COP30.
“Vemos que el proceso de descarbonización en Chile enfrenta desafíos no resueltos y promesas incumplidas. Desde un principio ha estado limitado por este carácter voluntario y los resultados han sido que las emisiones no se han reducido. En este contexto, la actualización de la NDC propone una oportunidad concreta para elevar la ambición de cara a la COP30. En este sentido, los avances dependen de la adopción de un enfoque integral de la descarbonización centrado en la eliminación de las emisiones de carbono a la atmósfera; de establecer compromisos vinculantes enfocados en asegurar y acelerar el proceso de cierre de las centrales a través de planes de cierre efectivos y participativos; de aprovechar las oportunidades presentadas por la generación distribuida y la eficiencia energética. Todo esto debe desarrollarse bajo una perspectiva de transición socioecológica justa como condición habilitante, hasta ahora presente solo en lo narrativo”, señaló Carrasco.
Participación de panelistas
Posteriormente, en un panel con representantes del mundo académico, Estado y sociedad civil, se destacó la importancia de fortalecer las políticas climáticas de Chile en la actualización de las NDC, abordando tanto los aspectos técnicos como sociales de la transición energética, y la necesidad de garantizar un desarrollo socio ecológico justo para las comunidades en el proceso de descarbonización.
Andrés Pica Téllez, jefe de la División de Cambio Climático del Ministerio del Medio Ambiente, señaló que, pese a que las NDC no son vinculantes, existen varios elementos que buscan asegurar el cumplimiento por parte de Chile, pues la estrategia climática a largo plazo se traduce en responsabilidades para cada ministerio que pueden implementar normas de emisión o incentivos para la reducción de emisiones. “Ahora estamos armando todo un sistema nacional de acceso a la información de cambio climático, que busca ser la plataforma que también va a permitir un seguimiento más ciudadano de este tema”, agregó Pica, “se está avanzando en generar esa transparencia, en comunicar eso y las metas de Chile también se están reportando”.
Por su parte, Mariana Cruz, directora ejecutiva de la ONG Ceus Chile, comentó los principales obstáculos que están frenando el progreso hacia la carbono neutralidad en Chile. “Hay dos ítems en este proceso de descarbonización que han sido complejos, el primero es que nos falta mucho para que estas metas sean efectivamente vinculantes, por ejemplo, revisamos la Ley Marco de Cambio Climático en sus planes y en los procesos de los reglamentos y no hemos visto algo que sea estructuralmente vinculante para exigir estos compromisos. Lo segundo, creo que hay un temor a soltar la necesidad del carbón y el gas para asegurar energía a lo largo del país, eso se relaciona, porque no hemos puesto sobre la mesa, la necesidad de adaptación de nuestros sistemas eléctricos y todo lo que conlleva la energía. Hay una falta de consideración de que a medida que avanzan los efectos del cambio climático somos más vulnerables a quedarnos sin energía”.
En tanto, Anahí Urquiza, investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia (CR2) y parte del directorio de ONG FIMA, se refirió a los impactos que las transformaciones tienen en los territorios. “Lo que podemos hacer es reducir los impactos y tratar que estas transformaciones sean una oportunidad de desarrollo para los territorios. Estamos en un país donde todavía parte importante de nuestra población vive en condiciones de vida que no son adecuadas y tienen expectativas de mejorar su calidad de vida. Eso en parte es un espacio que ocupan las empresas que apoyan a las comunidades con ciertas cosas que pueden ser muy asistencialistas y focalizadas y es porque los territorios no tienen resueltas las necesidades básicas. Entonces tenemos un problema de cómo logramos esas transiciones, que no es tan fácil de resolver y requiere inversión en infraestructura, en nuevas fuentes de trabajo, y que los territorios puedan reinventarse para que puedan tener nuevas actividades económicas que le den vida a esos territorios”.
- El documento puede ser descargado aquí.
- La presentación y panel de conversación, están disponibles aquí.